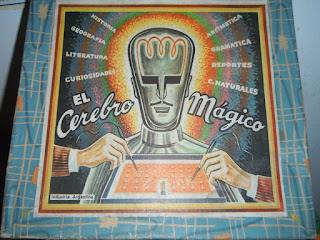Lo tengo presente en mi mas temprana infancia, nos estamos preparando para salir. Se que llevo mitones u pasamontaña gris que si bien no son de la misma lana hacen juego, llevo pantalones de paño y una campera con botones marrones. Mamá trataba de que también entrara una bufanda. No se a donde íbamos pero era importante, el frío no conseguiría detenernos. Mis zapatos son de caña alta y cuero engrasado, dejan ver las medias rombo. Afuera hay nieve.
Mi madre lleva unos zapatones de goma con cierre delantero, un reborde de piel los hace elegantes, usa medias gruesas, abrigadas, azules, de esas que venden las monjas. Llega una falda que le aprieta en la cintura, por eso la fija con un alfiler de gancho. Cuida que no se le vea la combinación. Se que viste una camisa cuadrillé, como de leñador, y sobre ella un jersey que le enviara de regalo
su hermana más querida. Se cubre con un chaquetón impermeable azul y en la cabeza saldrá con un pañuelo, una señora no puede salir con la cabeza descubierta. Se fijará que no le falte nada en su cartera, revisa el monedero, las billetera, unos papeles que indican que vamos a hacer un trámite y mirándose en un pequeño espejo que va anexo a una polvera, se retoca. Después saca el pequeño calentador de bolsillo, enciende la mecha azul, y lo coloca del lado derecho.
Ya podemos salir. En la casa crepita el calor de la leña en un octogonal, en la cocina arde el carbón que mi padre consigue de los barcos.
Si hay frío en el pueblo no hay frío en nosotros.
Conservo aquel artefacto metálico que nos daba un poco más de bienestar en el año 1959. Es de fabricación japonesa -de un lado se aprecia la desgastada inscripción de MADE IN JAPAN- y del otro resulta ilegible el número de patente. Mi padre dijo una vez, al tenerlo en sus manos, que era admirable como estaban saliendo los japos de la crisis de postguerra.
Mamá me contó que no lo usa siempre porque se sabe que fue un lejano regalo de un antiguo novio, ante papá nunca se recuerda este origen.
El calentador alimentado por alcohol tiene calor azul. Papá, cuando se lo enciende lo hace con alcohol de quemar, mamá cuando está solo lo hace con el medicinal que guarda en el botiquín de la casa.
Caminamos un par de cuadras y me quejo ¡Tengo tanto frío! Mamá saca el calentador y lo coloca en uno de los bolsillos de mi campera, campera que ella misma confección y a la cual llamamos la "motonetista".., yo siento vértigo de lo que puede ser andar velozmente en moto. Ninguna moto anda en ese momento por nuestras calles, pero mi corazón -tan cerca del calentadorcito prestado- ronronea como una máquina contenta y feliz.